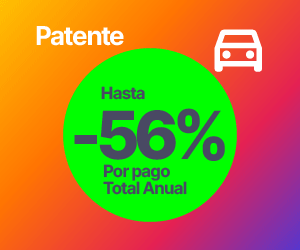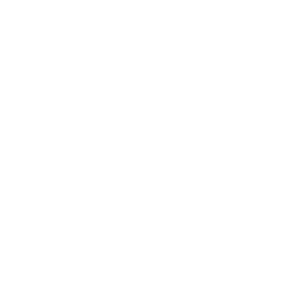El Mundial ‘78 fue la gran apuesta propagandística de la última dictadura, una luz artificial en un país donde todo era noche y niebla.
Durante el atardecer del 2 de junio la Selección enfrentaba a Hungría. El duelo había empezado con un gol europeo. Diez minutos después, un tiro libre de Kempes rematado por Luque en el área puso las cosas en su sitio. Sobre el final del segundo tiempo, un tanto de Bertoni hizo que desde el palco oficial el general Videla agitara los puños con alegría.
A esa misma hora alguien ingresaba en Santiago de Chile a la sede de la DINA, la temible policía secreta pinochetista. Traía desde Buenos Aires una misiva para el jefe del Departamento Exterior, mayor Raúl Iturriaga Neumann.
En esa hoja se informaba que un tal “Alfredo” había dejado de hacerse ver en los sitios que solía frecuentar tras birlarle cinco mil dólares a un tipo apellidado “Zarattini”. El suscriptor agregaba: “Como Ud. bien sabe, a mí me ‘recagó’ con mil doscientos”. Y finalmente, decía: “Pero eso es lo de menos comparado a lo que me enteré recién ayer. Este ‘señor’ colaboraba con el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército). Incluso tenía pase libre en el Batallón 601”. El mensaje estaba rubricado por “Luis Felipe Alamparte Díaz”. Así se hacía llamar el jefe de la base porteña de la DINA: su verdadero nombre era Enrique Arancibia Clavel.
En tanto, el Mundial continuaba con su devenir.
Lo cierto es que ese festín ecuménico de la pelota no había interrumpido las acciones represivas del régimen. De hecho, durante las primeras 48 horas transcurridas desde su fastuosa inauguración en el estadio Monumental (a solo 500 metros de la ESMA, el “chupadero” más grande del país), al menos cinco personas (Rubén Martínez, Celestino Omar Bazterrica, Ricardo Freire, María Josefa Martínez y Alicia Cristina Amaya) fueron devoradas por la maquinaria del terrorismo de Estado.
Ya en el atardecer del 4 de junio (un domingo sin partidos) el periodista y empresario Julián Delgado permanecía en su hogar frente al televisor, muy atento a un flash informativo sobre la recuperación de los jugadores argentinos lesionados en el encuentro con Hungría.
A ese hombre la vida le sonreía: además de dirigir la revista “Mercado”, era el principal accionista del matutino “El Cronista Comercial”, adquirido en condiciones ventajosas tras el secuestro de su dueño anterior, Rafael Perrota.
Ahora, justo cuando el cronista Néstor Ibarra acababa de anunciar por TV quienes serían los once titulares de la Selección en el encuentro del martes contra Francia, Delgado le dijo a su esposa, doña María Ignacia, que saldría a buscar “algo para el té”.
En el portón del edificio fue secuestrado por una patota del Ejército, y su rastro se extravió para siempre.
El Mundial ‘78 estuvo signado por otras 44 desapariciones.
Durante la tarde del 24 de junio la Selección enfrentaba a Holanda en la final de la Copa. Ocho minutos antes de concluir el primer tiempo, un gol de Kempes desequilibró el marcador. Ocho minutos antes de concluir el segundo, un gol de Nanninga desvaneció momentáneamente la victoria nacional. Pero a los doce minutos suplementarios, un avance de Kempes, con rebote de pelota en el arquero, supo atravesar el arco rival. Luego, un tiro de Bertoni consolidó la euforia celeste y blanca. Un frenesí que el relator oficial José María Muñoz supo resumir con una frase que pasó a la historia: “¡Para que el mundo vea a un país que no se detiene!”.

Tales palabras dispararon la bulliciosa convergencia de miles y miles de personas hacia el Obelisco. Cabe resaltar que entre la multitud se encontraba un puñado de esbirros del Grupo de Tareas de la ESMA, pero sin otro objetivo que ser parte del jubileo. Lo notable es que contaban con la forzada compañía de algunas mujeres cautivas que habían sido momentáneamente sacadas de esa mazmorra naval para complementar el festejo de sus captores. Era el horror en clave surrealista.
Así, en medio de cánticos, saltitos y bocinazos, una de ellas –Graciela Daleo– le susurró a otra al oído: “Si acá gritáramos que estamos secuestradas, nadie nos daría bola”.
Después fueron llevadas a una parrilla de Vicente López. Allí, mientras aquellos “titanes del orden viril” se enfrascaban en una animada tertulia, las prisioneras debían cumplir el rol femenino de escucharlos sin abrir la boca.
En semejantes circunstancias, Daleo pidió permiso para ir a la toilette. Los represores se lo concedieron. Ella entonces se animó a escribir con lápiz labial sobre los azulejos: “Milicos asesinos. ¡Vivan los Montoneros!”.
Un pequeño acto de resistencia que no merece ser olvidado.
A esa misma hora, en un descampado de la localidad de San Vicente fue hallado un cadáver con un tiro en la cabeza. Se trataba del agente del Batallón 601, Arturo Pereyra, quien solía presentarse simplemente como “Alfredo”.
El general Carlos Martínez, a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército (de la cuál dependía el Batallón 601), se mostró muy contrariado por el asunto, así como se desprende de otro “paper” enviado de inmediato por Arancibia Clavel a Santiago de Chile.
Desde luego que él no imaginaba hasta que punto sentiría la ofuscación de aquel jefe militar argentino en carne propia.
Las plumas del cóndor
Arancibia compartía un departamento de la calle Virrey Loreto, en Belgrano, con su novio, Hugo Zambelli, un bailarín que trabajaba con Susana Giménez. Ambos se habían conocido en 1974.
En la noche del domingo 29 de septiembre de aquel año, sobre el barrio de Palermo flotaba un aire enrarecido. En el tramo de la calle Malabia que va desde Las Heras hasta Libertador el alumbrado público estaba completamente apagado. Y a metros de la calle Juan F. Seguí había un Torino. Sus ocupantes merodeaban en los alrededores. Luego, a escasos minutos de la medianoche, todo se sacudió al compás de una explosión; la onda expansiva hizo trizas los vidrios de la cuadra. Y la lluvia de cristales produjo un sombrío tintineo. El Torino, entonces, partió a todo trapo.

La policía tardó en llegar. Los vecinos, lentamente, se fueron juntando en las esquinas. Cruzado sobre la vereda, junto a la cochera de un edificio, estaban los restos de un Fiat 125. Del motor aún salía una lengua de fuego que iluminaba un cuerpo desmembrado; otro, ya sin brazos ni cabeza, ardía en la cabina. En aquella madrugada circularon versiones inciertas sobre la identidad de las víctimas. Recién a la mañana trascendió que se trataba del matrimonio formado por Sofía Curthbert y Carlos Prats. Éste había sido jefe del Ejército chileno y ministro del Interior durante el gobierno de Salvador Allende.
Uno de los victimarios fue Arancibia.
Ya entonces ese hombre era el enlace entre la DINA y el Batallón 601. Y su contacto era nada menos que el subjefe de aquel organismo, coronel José Osvaldo Riveiro. Esa dupla tuvo un importante rol en la puesta en marcha del Plan Cóndor, tal como se llamó a la alianza represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Prueba de ello es un viaje que los dos realizaron en agosto de 1975 a la capital chilena para asistir a una reunión preliminar de dicha cofradía.
En el marco de tan provechosa relación, el 2 de noviembre de aquel año, ellos encabezaron el secuestro del chileno Jean Claudet Fernández, un cuadro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
Fue el puntapié inicial de una serie de crímenes represivos realizados en conjunto contra exiliados chilenos y militantes locales.
El día del perdón
El vínculo de Arancibia con el Batallón 601 hizo que sus jefes lo consideraran una suerte de embajador en la sombra. Y para los militares vernáculos aquel muchacho de 28 años era nada menos que el espía oficial de Chile en Buenos Aires. Tanto es así que él se creía todopoderoso en tal papel, sin calcular que eso –por una fatalidad geopolítica– sería su pasaporte hacia la desgracia.
El 24 de noviembre de 1978 –cuando Chile y Argentina estaban a punto de entrar en guerra por un litigio sobre el control de tres islotes ubicados en el canal de Beagle–, él cayó por una obviedad: ser un espía chileno.
Arancibia fue literalmente secuestrado en su vivienda. Sus captores eran de la SIDE. Y encontraron un valioso archivo escondido en el doble fondo de un placard. Se trataba de carpetas agrupadas en forma correlativa, con detalles de tareas realizadas por la inteligencia pinochetista en el territorio argentino. También había una copia completa de sus informes enviados a Santiago. Y cada una de las respuestas e instrucciones suscriptas por su jefe.

Uno de esos “papers” hizo que un grupo de la Armada interviniera en el el asunto. Era un informe que revelaba con detalles hasta obscenos el amorío entre el almirante Emilio Eduardo Massera y la vedette Graciela Alfano. Los marinos entonces se ensañaron con Arancibia.
Otro de esos “papers” era el que se refería al malogrado “Alfredo”. Eso hizo que el general Martínez diera por resuelto el caso. Sus hombres entonces también se ensañaron con él al límite de fracturarle todos los dedos.
En 1982, por un pedido papal, el espía recuperó la libertad.
Tres lustros después Arancibia fue a parar nuevamente a la sombra, esta vez por el asesinato del matrimonio Prats.
Grande fue su sorpresa en 2001 al ser visitado en su lugar de detención por el general Martínez.
“Le debo una disculpa”, le soltó a modo de saludo. Seguidamente, pasó a explicar que había cometido una injusticia con él, ya que con posterioridad supo que el crimen de Pereyra había sido obra del mismísimo Aníbal Gordon, al famoso pistolero al servicio de la SIDE, a raíz de un entredicho delictivo.
Las manos lastimadas del chileno aún tenían un perceptible temblor.
Arancibia cumplió su condena en 2007.
Cuatro años más tarde, durante una noche otoñal, falleció en su hogar despanzurrado a puntazos por un taxi boy. El Mundial ’78 ya había quedado muy atrás.